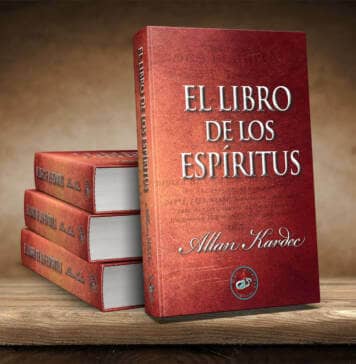Marcel, el niño del número 4, es la conmovedora historia de un niño con deformidad congénita que ejemplificó durante su encarnación los valores de la esperanza y la resignación. Se trata de una comunicación que encontramos en el libro El Cielo y el Infierno de Allan Kardec, Expiaciones terrestres.
En un hospital del interior había un niño de entre ocho y diez años, cuyo estado era difícil de describir. Lo designaban con el número 4.

Completamente contrahecho, ya fuese por una deformidad congénita o a consecuencia de la enfermedad, sus piernas estaban tan arqueadas que le llegaban hasta el cuello. Su delgadez era tanta que se percibían sus huesos debajo de la piel. El cuerpo era una sola llaga; y sus padecimientos, atroces.
Pertenecía a una familia israelita de escasos recursos, y ya llevaba cuatro años en esa lamentable situación.
Pese a todo, el enfermo demostraba una inteligencia notable para su edad, además de que su candor, su paciencia y su resignación eran realmente edificantes.
El médico que lo atendía, movido a compasión por este pobre ser prácticamente abandonado, dado que sus familiares lo visitaban poco, le tomó gran interés.
Le gustaba conversar con él, encantado con su inteligencia precoz.
No solamente lo trataba con bondad, sino que, cuando sus ocupaciones se lo permitían, le hacía lecturas, sorprendiéndose de la rectitud de criterio con que el niño apreciaba las cosas que parecían estar por encima del discernimiento propio de su corta edad.
Un día, el niño le dijo:
“Doctor, ¿tendría la bondad de darme otra vez aquellas píldoras que me recetó últimamente?”.
¿Para qué? –respondió el médico–. Ya te he suministrado lo necesario, y una mayor cantidad podría hacerte mal.”
“Es que sufro tanto –replicó el niño–, que por más que me esfuerzo para contenerme y no gritar, orando a Dios para que me dé fuerzas, a menudo no logro evitarlo. No quiero molestar a los otros enfermos que están a mi lado. Esas píldoras me hacen dormir y, al menos, cuando duermo no molesto a nadie”.
Estas palabras alcanzan para demostrar la elevación de esa alma encerrada en un cuerpo deforme. ¿Dónde había adquirido ese niño semejantes sentimientos? Por cierto, no fue en el medio en que había sido educado. Además, a la edad en que comenzó a sufrir, aún no podía elaborar ningún razonamiento.
Por consiguiente, esos sentimientos eran innatos en él.
Pero entonces, si poseía esos nobles instintos, ¿por qué Dios lo había condenado a una vida tan miserable y dolorosa, siempre que se admitiera que Él hubiese creado esa alma al mismo tiempo que el cuerpo, instrumento de tan crueles padecimientos?
O se niega la bondad de Dios, o se admite la existencia de una causa anterior, es decir, la preexistencia del alma y la pluralidad de las existencias. Los postreros pensamientos de este niño, cuando murió, fueron para Dios y para el médico caritativo que se había condolido de él.
Transcurrido algún tiempo, su Espíritu fue evocado en la Sociedad de París, donde dio la siguiente comunicación (Año 1863):
“A raíz de vuestro llamado, he venido para que mi voz se oiga más allá de este recinto y llegue a todos los corazones.
Que su eco sea escuchado incluso en soledad, a fin de recordaros que la agonía de la Tierra precede a las alegrías del Cielo, y que el sufrimiento no es más que la corteza amarga de un fruto delicioso, que infunde valor y resignación. Esa voz os dirá que sobre el camastro de la miseria se encuentran los enviados de Dios, cuya misión consiste en enseñar a la humanidad que no hay dolor que no pueda ser superado con la ayuda del Todopoderoso y de los Espíritus buenos.
Esa voz también os hará escuchar lamentos entremezclados con plegarias, para que se distinga su piadosa armonía, tan diferente de esas quejas culpables llenas de blasfemias.
“Uno de vuestros Espíritus buenos, importante apóstol del espiritismo, me ha cedido su lugar esta noche.
Por mi parte, también me compete hacer alusión al progreso de vuestra doctrina, que debe auxiliar en su misión a aquellos que encarnan entre vosotros para aprender a sufrir.
El espiritismo será la brújula.
Quienes padecen contarán con el ejemplo y la palabra, de modo que las quejas habrán de transformarse en expresiones de alegría y en lágrimas de satisfacción.”
P: Por lo que manifestáis, parece que vuestros padecimientos no estaban relacionados con la expiación de faltas anteriores.
R: No constituían una expiación directa, pero os garantizo que todo dolor tiene una causa justa. Aquel al que habéis conocido en tan miserable estado, en otra vida fue apuesto, poderoso, rico y halagado.
Tuve aduladores y cortesanos; fui frívolo y orgulloso.
En el pasado cargué con culpas, renegué de Dios e hice daño a mi prójimo. Sin embargo, he expiado todo eso mediante crueles pesares, primero en el mundo de los Espíritus y posteriormente en la Tierra.
Lo que sufrí en unos pocos años en esta última y breve encarnación, lo he soportado antes a lo largo de toda una vida que se prolongó hasta la extrema vejez.
A consecuencia de mi arrepentimiento obtuve la gracia del Señor, que me confió numerosas misiones, incluso la última, que vosotros conocéis.
Fui yo quien la solicitó, para completar mi purificación.
Adiós, amigos, regresaré en otras ocasiones.
Mi misión es consolar, no instruir. Con todo, aquí hay tantas personas cuyas heridas están ocultas, que ellas se regocijarán con mi presencia.
Instrucción del guía del médium
¡Pobrecito sufridor, consumido, ulceroso y deforme!
¡Cuántos gemidos hacía oír en aquel asilo de miserias y lágrimas!
¡Cuán resignado era… su alma ya vislumbraba el fin de los padecimientos, pese a su tierna edad!
¡Presentía que más allá de la tumba lo aguardaba su recompensa por tantos lamentos reprimidos!
¡Y cómo oraba también por los que no tenían valor para resignarse ante sus males, y en especial por aquellos que transformaban las plegarias en blasfemias dirigidas al Cielo!
Si bien la agonía fue lenta, la hora de la transición nada tuvo de terrible.
Por cierto, sus miembros atacados de convulsiones se retorcían, ofreciendo a los presentes el espectáculo de un cuerpo deforme que se rebelaba contra la muerte, mediante esa ley de la carne que a toda costa quiere vivir.
No obstante, un ángel se cernía por encima del lecho del moribundo y cicatrizaba su corazón.
Después, ese ángel depositó entre sus blancas alas al alma tan bella que se escabulló de aquel horrible cuerpo, mientras pronunciaba estas palabras:
“¡Gloria a ti, Dios mío!” Y el alma se elevó hasta el Todopoderoso, feliz, exclamando: “Aquí estoy, Señor.
Me asignaste la misión de enseñar a sufrir.
¿Habré soportado dignamente la prueba?”
En la actualidad, el Espíritu del pobre niño ha recobrado sus proporciones habituales; atraviesa el espacio en dirección al débil y al humilde, y a todos por igual les dice:
“¡Esperanza y valor!”
Liberado por completo de las impurezas de la materia, está ahora junto a vosotros para hablaros y deciros, ya no con aquella voz débil y lastimosa, sino con firmeza:
“Los que me han visto notaron que el niño no se quejaba. Tomaron de ese ejemplo la calma para sus males, y sus corazones se tonificaron con la dulce confianza en Dios.
Ese era el objetivo de mi breve paso por la Tierra”.
SAN AGUSTÍN