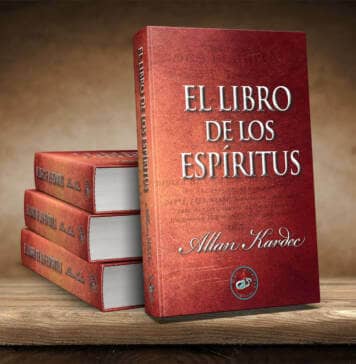La desencarnación de Kardec
31 de marzo de 1869
Allan Kardec había publicado en la Revista Espírita de diciembre de 1868 Constitución Transitoria del Espiritismo, preocupado con el futuro del Espiritismo había elaborado un plan de organización con bases firmes y progresivas, en el que su persona se apagaría para hacer brillar al Espiritismo. Después de salir su obra La Génesis, Kardec pretendía también publicar varios trabajos y ya disponía de todos los elementos para ejecutarlos. Esos proyectos no pudieron llevarse a cabo.
Allan Kardec desencarnaba el 31 de marzo de 1869, hace hoy 151 años. Se encontraba terminando los preparativos de una mudanza para trasladarse a la Villa de Ségur, nº 39; cuando entre las once y las doce horas, al atender al empleado de una librería cayó desplomado en el suelo, fulminado por la rotura de un aneurisma.
Telegrama y carta del Sr. Muller.
Tras tomar conocimiento del hecho, E. Muller, gran amigo de Kardec envió el siguiente telegrama a los espíritas lioneses, El Sr. Allan Kardec ha muerto, será enterrado el viernes.
El mismo día, el Sr. Muller se expresaba así en una carta al Sr. Finet, de Lyon.
Amigos:
Ahora que estoy un poco más tranquilo, os escribo; al enviaros mi telegrama, tal vez he obrado con cierta rudeza, pero me parecía que debíais saber inmediatamente de esta muerte.
He aquí algunos detalles:
Él ha muerto súbitamente esta mañana, entre las once y las doce horas, al entregar un número de la Revista Espírita al empleado de una librería que venía a comprarlo; se desplomó sin proferir palabra alguna; estaba muerto. Solo en su hogar de la calle Sainte-Anne, Kardec ordenaba sus libros y papeles para la mudanza, que ya había comenzado y que debía terminar mañana. El conserje, ante los gritos de la criada y del empleado, corrió para ayudar, lo levantó, pero nada más pudo hacerse. Delanne acudió a toda prisa, lo friccionó, lo magnetizó, pero también fue en vano. Todo estaba consumado.
Acabo de verlo en su casa; al llegar a la entrada obstruida por muebles y utensilios domésticos, pude observar por la puerta abierta de la gran sala de sesiones el desorden de los preparativos de la mudanza. Ya en el pequeño salón que vosotros conocéis bien, con su alfombra roja y sus muebles antiguos, encontró a la Sra. de Kardec sentada en el canapé que está frente a la chimenea; a su lado el Sr. Delanne. Ante ellos, sobre dos colchones colocados en el suelo y cerca de la puerta del pequeño comedor, yacía el cuerpo, los restos inanimados de aquel a quien todos amamos. Su cabeza, cubierta en la parte superior por un pañuelo blanco anudado bajo el mentón, dejaba ver todo el rostro, que parecía reposar suavemente y experimentar el placer dulce y sereno del deber cumplido.
Nada de tétrico había marcado para él su paso por la muerte; si no fuese por la falta de respiración, se diría que estaba durmiendo.
Su cuerpo extendido estaba cubierto por una manta de lana blanca, que hacía los hombros, permitía ver el cuello de su batín, ropa que vestía a su desencarnación; a sus pies, como dejadas a un lado, se encontraban sus pantuflas y calcetines, que aún parecían conservar el calor de su cuerpo.
La escena era triste y, sin embargo, un sentimiento de dulce quietud penetraba en el alma; todo en la casa era desorden, caos, muerte, pero todo allí respiraba tranquilidad, espiritualidad, dulzura. Delante de aquellos restos mortales, era forzoso meditar en el futuro.
Os he dicho que lo sepultaremos el viernes, pero todavía no sabemos a qué hora; esta noche su cuerpo será velado por Desliens y Tailleur; mañana por Delanne y Morin.
Entre sus papeles se buscas sus últimas voluntades, en caso de que las haya escrito; de cualquier modo, el entierro será estrictamente civil.
Volveré a escribiros para daros detalles de la ceremonia.
Creo que mañana se designará una comisión de espíritas más vinculados a la Causa, que conozcan mejor las necesidades de la misma, a fin de saber qué deberá hacerse.
De todo corazón, vuestro amigo.
Muller, Paris, 31 de marzo de 1869.
Entierro
El 2 de abril de 1869, un modesto coche fúnebre seguido por los compañeros más íntimos de Kardec, por todos los miembros y médiums de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y por una multitud de amigos y simpatizantes, que rondaban las mil doscientas personas, se ponían en marcha rumbo al cementerio de Montmartre, el más antiguo de París, dónde gran cantidad de gente ya estaba reunida.
Ante los restos y en nombre de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, el Sr. Levent, vicepresidente de la misma, destacó la labor y figura del maestro.
Tras lo cual Camille Flammarion profirió este gran discurso.
El Discurso de Camille Flammarion

Señores:
Accediendo gustoso a la simpática invitación de los amigos del pensador laborioso, cuyo cuerpo terrestre yace en este momento a nuestros pies, recuerdo un triste día del mes de diciembre de 1865. Pronuncié entonces supremas palabras de despedida en la tumba del fundador de la Librería Académica, del honorable Didier, que, como editor, fue el colaborador convencido de Allan Kardec en la publicación de las obras fundamentales de una doctrina que le era querida, quien murió también de repente, como si el cielo hubiese deseado evitar a estos dos espíritus íntegros el embarazo filosófico de salir de esta vida por un camino diferente del vulgarmente seguido. Igual reflexión es aplicable a la muerte de nuestro antiguo colega Jobart, de Bruselas.
Mi tarea de hoy es todavía mayor, porque quisiera representar al pensamiento de los que me oyen, y al de los millones de hombres que en toda Europa y América se han ocupado del problema aún misterioso de los fenómenos llamados espiritistas. Quisiera, digo, poder representarles el interés científico y el porvenir filosófico del estudio de esos fenómenos (al que se han entregado, como nadie ignora, hombres tan eminentes entre nuestros contemporáneos). Me placería hacerles entrever los desconocidos horizontes que se abrirán al pensamiento humano, a medida que éste extienda el conocimiento positivo de las fuerzas naturales, que a nuestro alrededor funcionan. Demostrarles que semejantes comprobaciones son el más eficaz antídoto contra el cáncer del ateísmo, que parece ensañarse particularmente en nuestra época de transición, y atestiguar, en fin, de un modo público, el inmenso servicio que prestó a la filosofía el autor de El Libro de los Espíritus, despertando la atención y la discusión sobre hechos que hasta entonces pertenecían al mórbido y funesto dominio de las supersticiones religiosas.
En efecto, sería importante establecer aquí, ante esta tumba elocuente, que el examen metódico de los fenómenos llamados sin motivo sobrenaturales, lejos de renovar el espíritu supersticioso y de amenguar
la energía de la razón, destruye, por el contrario, los errores y las ilusiones de la ignorancia, favoreciendo más el progreso que la ilegítima negación de los que no quieren tomarse el trabajo de ver.
Mas no es este lugar para abrir el campo a una discusión irrespetuosa. Concretémonos únicamente a dejar caer de nuestros pensamientos en la faz impasible del hombre que duerme ante nosotros, testimonios de afecto y sentimientos de pesar, que queden en su tumba y a su alrededor como un bálsamo del corazón. Y puesto que sabemos que su alma eterna sobrevive a esos despojos mortales, como a ellos preexistió; puesto que sabemos que indestructibles lazos unen nuestro mundo visible al invisible; puesto que su alma existe hoy como hace tres días, y puesto que no es imposible que actualmente se encuentre aquí, delante de nosotros; digámosle que no hemos querido ver desaparecer su imagen corporal y encerrarla en el sepulcro sin honrar unánimemente sus trabajos y su memoria, sin pagar un tributo de gratitud a su encarnación terrestre, tan útil y dignamente empleada.
Ante todo trazaré rápidamente las principales líneas de su carrera literaria.
Desencarnado a la edad de 65 años, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denizard Rivail, había consagrado la primera parte de su vida a escribir obras clásicas elementales, destinadas especialmente al uso de los institutores de la juventud. Cuando hacia 1850 las manifestaciones, al parecer nuevas, de las mesas giratorias, golpes sin causa ostensible y movimientos inusitados de objetos y muebles empezaron a llamar la atención pública, determinando aun en las imaginaciones aventureras una especie de fiebre, debida a la novedad de esos experimentos; Allan Kardec, estudiando a la par el magnetismo y sus extraños efectos, siguió con la mayor paciencia y juiciosa clarividencia los experimentos y numerosas tentativas hechas por entonces en París. Recogió y ordenó los resultados obtenidos por esa larga observación, y con ellos organizó el cuerpo de doctrina publicado en 1857 en la primera edición de El Libro de los Espíritus. Todos vosotros sabéis la acogida que mereció esa obra en Francia y en el extranjero.
Habiéndose tirado hasta la fecha su decimosexta edición, ha propagado entre todas las clases ese cuerpo de doctrina elemental, que, en su esencia, no es nuevo, puesto que la escuela de Pitágoras en Grecia y la de los druidas en nuestra Galia enseñaban esos principios, pero que tomaban una verdadera forma de actualidad por su correspondencia con los fenómenos.
Después de esta primera obra, aparecieron sucesivamente El Libro de los Médiums o Espiritismo experimental, ¿Qué es el Espiritismo? o compendio en forma dialogada, El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y el Infierno, La Génesis; y la muerte ha venido a sorprenderle en los momentos en que, su infatigable actividad, escribía una obra sobre las relaciones del magnetismo y del Espiritismo.
Por medio de la Revista Espírita y de la Sociedad de París, cuyo presidente era, se había constituido hasta cierto punto en centro al cual todo convergía, en lazo de unión de todos los experimentadores. Hace algunos meses, presintiendo su fin próximo, preparó las condiciones de vitalidad de esos mismos estudios para después de su desencarnación, y estableció el Comité Central que le sucede.
Allan Kardec despertó rivalidades, creó una escuela bajo la forma un tanto personal, y aún existe cierta división entre los “espiritualistas” y los “espiritistas”. En adelante, señores (tales, por lo menos, son los votos de los amigos de la verdad), debemos estar unidos todos por una solidaridad fraternal, por los mismos esfuerzos encaminados a la dilucidación del problema, por el general e impersonal deseo de lo verdadero y de lo bueno.
Se le ha argüido, señores, a nuestro digno amigo Allan Kardec, a quien hoy tributamos los últimos obsequios, que no era lo que se llama un sabio, que no fue ante todo, físico, naturalista o astrónomo, sino que prefirió constituir primeramente un cuerpo de doctrina moral, sin haber antes aplicado la discusión científica a la realidad y naturaleza de los fenómenos.
Quizá es preferible que así hayan empezado las cosas. No siempre debe rechazarse el valor del sentimiento. ¡Cuántos corazones no han sido consolados por esa creencia religiosa! ¡Cuántas lágrimas enjugadas! ¡Cuántas ciencias abiertas a los destellos de la belleza espiritual! No todos son felices en la Tierra. Muchos son los afectos quebrantados y muchas las almas narcotizadas por el escepticismo. ¿Y es por ventura poca cosa haber despertado el espiritualismo en tantos seres que flotaban en la duda, y que no apreciaban ni la vida física ni la intelectual?
Si Allan Kardec hubiese sido hombre de ciencia, no hubiera podido indudablemente prestar ese primer servicio, ni dirigir a lo lejos aquélla como invitación a todos los corazones. Él era lo que llamaré sencillamente “el sentido común encarnado”. Razón juiciosa y recta, aplicaba sin olvido a su obra permanente las íntimas indicaciones del sentido común. No era ésta una pequeña cualidad en el orden de cosas que nos ocupan; era, podemos asegurarlo, la primera entre todas, y la más preciosa, aquella sin la cual no hubiese podido llegar a ser popular la obra ni echar tan profundas raíces en el mundo. La mayor parte de los que se han consagrado a semejantes estudios han recordado haber sido en su juventud, o en ciertas circunstancias especiales, testigos de inexplicables manifestaciones, y pocas son las familias que no hayan observado en su historia testimonios de este orden. El primer paso que debía darse, pues, era el de aplicar la razón firme del sentido común a esos recuerdos, y examinarlos según los principios del método positivo.
Según lo previó el mismo organizador de este estudio lento y difícil, actualmente debe entrar en su período científico. Los fenómenos físicos, en los cuales no se ha insistido, deben ser objeto de la crítica experimental, sin la que no es posible ninguna comprobación seria. Este método experimental, al que debemos la gloria del progreso moderno y las maravillas de la electricidad y del vapor; este método debe apoderarse de los fenómenos del orden todavía misterioso a que asistimos, disecarlos, medirlos y definirlos.
Porque, señores, el Espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la que apenas sabemos el abecedario. El tiempo de los dogmas ha concluido. La Naturaleza abraza al Universo, y el mismo Dios, que en otras épocas fue hecho a semejanza del hombre, no puede ser considerado por la metafísica moderna más que como un espíritu en la Naturaleza. Lo sobrenatural no existe, las manifestaciones obtenidas con la intervención de los médiums, lo mismo que las del magnetismo y sonambulismo, son del orden natural y deben ser sometidas severamente a la comprobación de la experiencia. Los milagros han concluido. Asistimos a la aurora de una ciencia desconocida. ¿Quién puede prever las consecuencias a que, en el mundo del pensamiento, conducirá el estudio positivo de esta nueva psicología?
La ciencia rige al mundo, y no ha de ser extraño, señores, a este discurso fúnebre, notar su obra actual y las nuevas inducciones que precisamente nos revela bajo el punto de vista de nuestras investigaciones.
En ninguna época de la historia ha desarrollado la ciencia, ante la mirada atónita del hombre, tan grandiosos horizontes. Hoy sabemos que la Tierra es un astro, y que nuestra vida actual se realiza en el cielo.
Por medio del análisis de la luz conocemos los elementos que arden en el Sol y en las estrellas, a millones, a trillones de leguas de nuestro observatorio terrestre. Por medio del cálculo, poseemos la historia del cielo y de la Tierra, así en su remoto pasado como en su porvenir, que no existen para las leyes inmutables. Por medio de la observación, hemos pesado las tierras celestes que gravitan en el espacio. El globo donde moramos se ha convertido en un átomo estelar que vuela por el espacio en medio de infinitas profundidades, y nuestra misma existencia en este globo se ha convertido en una fracción infinitesimal de nuestra vida eterna. Pero lo que con justo título puede impresionarnos más aún, es este maravilloso resultado de los trabajos físicos hechos en estos últimos años, a saber: que vivimos en medio de un mundo invisible que incesantemente se está manifestando en torno nuestro.
Sí, señores; ésta es para nosotros una inmensa revelación. Contemplad, por ejemplo, la luz que en este momento derrama por la atmósfera ese brillante Sol, contemplad ese suave azul de la bóveda celeste, reparad en esos efluvios de aire tibio que acarician vuestro rostro, mirad esos monumentos y esa Tierra; pues bien, a pesar de tener ojos, no vemos lo que aquí está pasando. Sobre cien rayos emanados del Sol, únicamente una tercera parte es accesible a nuestra vista, ya sea directamente, ya reflejada por todos esos cuerpos. Las dos terceras partes restantes existen y obran alrededor nuestro, pero de un modo, aunque real, invisible. Sin ser luminosos para nosotros, son cálidos, y mucho más activos aún que los que, impresionan nuestra vista, pues ellos son los que vuelven las flores hacia el Sol, los que producen todas las acciones químicas (Nuestra retina es insensible a esos rayos, pero otras sustancias, por ejemplo, el yodo y las sales de plata, los perciben. Se ha fotografiado el aspecto solar químico, que no ve nuestro ojo. La plancha del fotógrafo, además, no presenta nunca imagen alguna visible, al salir de la cámara oscura, aunque la posea, pues su aparición se debe a una operación química.), y ellos son también los que levantan, bajo una forma igualmente invisible, en la atmósfera, el vapor de agua para con él formar las nubes, ejerciendo así a nuestro alrededor, incesantemente, de una manera oculta y silenciosa, una fuerza colosal, mecánicamente equivalente al trabajo de muchos millares de caballos.
Si los rayos caloríficos y químicos, que obran constantemente en la Naturaleza, son invisibles ‘para nosotros, se debe a que los primeros no hieren con bastante prontitud nuestra retina, y a que los segundos la hieren con prontitud excesiva. Nuestros ojos no ven las cosas más que entre dos limites, fuera de los cuales nada perciben. Nuestro organismo terrestre puede compararse a un arpa de dos cuerdas, que son el nervio óptico y el auditivo. Cierta especie de movimientos hacen vibrar a aquél, y otra especie de movimientos hacen vibrar a éste. Esta es toda la sensación humana, más limitada en este punto que la de ciertos seres vivientes, ciertos insectos, por ejemplo, en los cuales esas mismas cuerdas de la vista y del oído son más delicadas. Y realmente existen en la Naturaleza no dos, sino diez, ciento, mil especies de movimientos. La ciencia física nos enseña, pues, que vivimos en medio de un mundo invisible para nosotros, y que no es imposible que seres (igualmente invisibles para nosotros) vivan asimismo en la Tierra, en un orden de sensaciones absolutamente diferentes del nuestro, y sin que podamos apreciar su presencia, a menos que no se nos manifiesten con hechos que entren en nuestro orden de sensaciones.
En presencia de semejantes verdades, ¡cuán absurda y falta de valor parece la negación a priori! Cuando se compara lo poco que sabemos y la exigüidad de nuestra esfera de percepción con la cantidad de lo que existe, no puede menos de concluirse que nada sabemos y que todo hemos de aprenderlo aún.
¿Con qué derecho pronunciaríamos, pues, la palabra “imposible”, ante hechos que evidenciamos sin poder descubrir su causa única?
La ciencia nos ofrece horizontes tan autorizados como los precedentes sobre los fenómenos de la vida y de la muerte, y sobre la fuerza que nos anima. Bástanos observar la circulación de las existencias.
Todo es metamorfosis. Arrebatados en su eterno curso, los átomos constitutivos de la materia pasan sin cesar de uno a otro cuerpo, del animal a la planta, de la planta a la atmósfera, de la atmósfera al hombre, y nuestro mismo cuerpo, durante toda nuestra vida, cambia incesantemente de sustancia constitutiva, como la llama sólo brilla por la incesante renovación de elementos. Y cuando el alma se ha desprendido de ese mismo cuerpo, tantas veces transformado ya durante la vida, entrega definitivamente a la Naturaleza todas sus moléculas para no volverlas a tomar más. Al dogma inadmisible de la resurrección de la carne, le ha sustituido la elevada doctrina de la transmigración de las almas.
He ahí el sol de abril que fulgura en los cielos, inundándonos con su primer rocío colorido. Ya las campiñas salen de su sueño, ya aparecen las primeras flores, ya florece la primavera, sonríe el azul celeste, y la resurrección se opera; y esa nueva vida, sin embargo, sólo en la muerte se origina, y ruinas encubre únicamente. ¿De dónde procede la savia de esos árboles que reverdecen en este campo de los muertos? ¿De dónde la humedad que nutre sus raíces? ¿De dónde todos los elementos que harán nacer, a las caricias de mayo, las florecillas silenciosas y las cantadoras avecillas? ¡De la muerte!…, señores…, ¡de esos cadáveres envueltos en la siniestra noche de las tumbas!… Ley suprema de la Naturaleza, el cuerpo material no es más que un agregado transitorio de partículas que no le pertenecen, y que el alma ha reunido, siguiendo su propio tipo, para crearse órganos que la pusiesen en relación con nuestro mundo físico. Y mientras así, y pieza por pieza, se renueva nuestro cuerpo por medio del cambio perpetuo de materias, mientras que, como una masa inerte, cae un día para no levantarse más, nuestro espíritu, ser personal, ha conservado perennemente su identidad indestructible, ha reinado como soberano sobre la materia que le revestía, estableciendo de tal modo, por medio de este hecho constante y universal, su personalidad independiente, su esencia espiritual no sometida al imperio del espacio y del tiempo, su grandeza individual, su inmortalidad.
¿En qué consiste el misterio de la vida? ¿Qué lazos unen el alma al organismo? ¿Por qué desenlace se separa de él? ¿Bajo qué forma y con qué condiciones existe después de la muerte? ¿Qué recuerdos, qué afectos conserva? ¿Cómo se manifiesta? He aquí, señores, problemas lejos aún de estar resueltos, y cuyo conjunto constituirá la ciencia psicológica del porvenir. Ciertos hombres pueden negar tanto la existencia del alma como hasta la de Dios, afirmar que la verdad moral no existe, que no hay leyes inteligentes en la Naturaleza, y que nosotros, los espiritualistas, somos juguete de una ilusión enorme. Otros pueden, por el contrario, declarar que conocen la esencia del alma humana, la forma del Ser Supremo, el estado de la vida futura, y tratarnos de ateos porque nuestra razón se resiste a su fe. Ni los unos ni los otros impedirán, señores, que estemos frente a los más grandes problemas, que nos interesemos en estas cosas (que muy lejos están de sernos extrañas), y que tengamos el derecho de aplicar el método experimental de la ciencia contemporánea a la investigación de la verdad.
Por el estudio positivo de los efectos nos remontamos a la apreciación de las cosas. En el orden de los estudios reunidos bajo la denominación genérica de “Espiritismo” los hechos existen, pero nadie conoce su modo de producción. Existen tan realmente como los fenómenos eléctricos, luminosos y caloríficos; pero no conocemos, señores, ni la biología, ni la fisiología. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué el cerebro? ¿Qué la acción absoluta del alma? Lo ignoramos, e igualmente ignoramos la esencia de la electricidad y de la luz. Es, pues, prudente observar sin prevención esos hechos, y procurar determinar sus causas, que son, acaso, de diversas especies y más numerosas de lo que hasta ahora hemos sospechado.
No comprendan, en buena hora, los de vista limitada por el orgullo o por la preocupación, no comprendan estos ansiosos deseos de mis pensamientos ávidos de conocer, y escarnezcan o anatematicen esta clase de estudios; nada importa, yo levantaré a mayor altura mis contemplaciones…
¡Tú fuiste el primero, oh, maestro y amigo!, tú fuiste el primero que, desde el principio de mi carrera astronómica, demostraste una viva simpatía hacia mis deducciones relativas a la existencia de humanidades celestes: porque tomando en tus manos el libro de la Pluralidad de mundos habitados, lo colocaste inmediatamente en la base del edificio doctrinario que entreveías. Con suma frecuencia departíamos juntos sobre esa vida celeste y misteriosa. Actualmente, ¡oh alma!, tú sabes por una visión directa en qué consiste esa vida espiritual, a la cual todos regresaremos, y que olvidamos durante esta existencia.
Ahora tú ya has regresado a ese mundo de donde hemos venido, y recoges el fruto de tus estudios terrestres. Tu envoltura duerme a nuestras plantas, tu cerebro se ha extinguido, tus ojos están cerrados para no volverse a abrir, tu palabra no se dejará oír más… Sabemos que todos llegaremos a ese mismo último sueño, a la misma inercia, al mismo polvo. Pero no es en esa envoltura en la que ponemos nuestra gloria y esperanza. El cuerpo cae, el alma se conserva y regresa al espacio. Nos volveremos a encontrar en un mundo mejor, y en el cielo inmenso en que se ejercitarán nuestras más poderosas facultades, continuaremos los estudios para cuyo abarcamiento era la Tierra teatro demasiado reducido. Preferimos saber esta verdad a creer que yaces totalmente en ese cadáver, y que tu alma haya sido destruida por el cese del juego de un órgano. La inmortalidad es la luz de la vida, como ese brillante Sol es la de la Naturaleza.
Hasta la vista, querido Allan Kardec, hasta la vista.
Camille Flammarion
Copyright cursoespirita.com
Otro contenido relacionado con Allan Kardec: